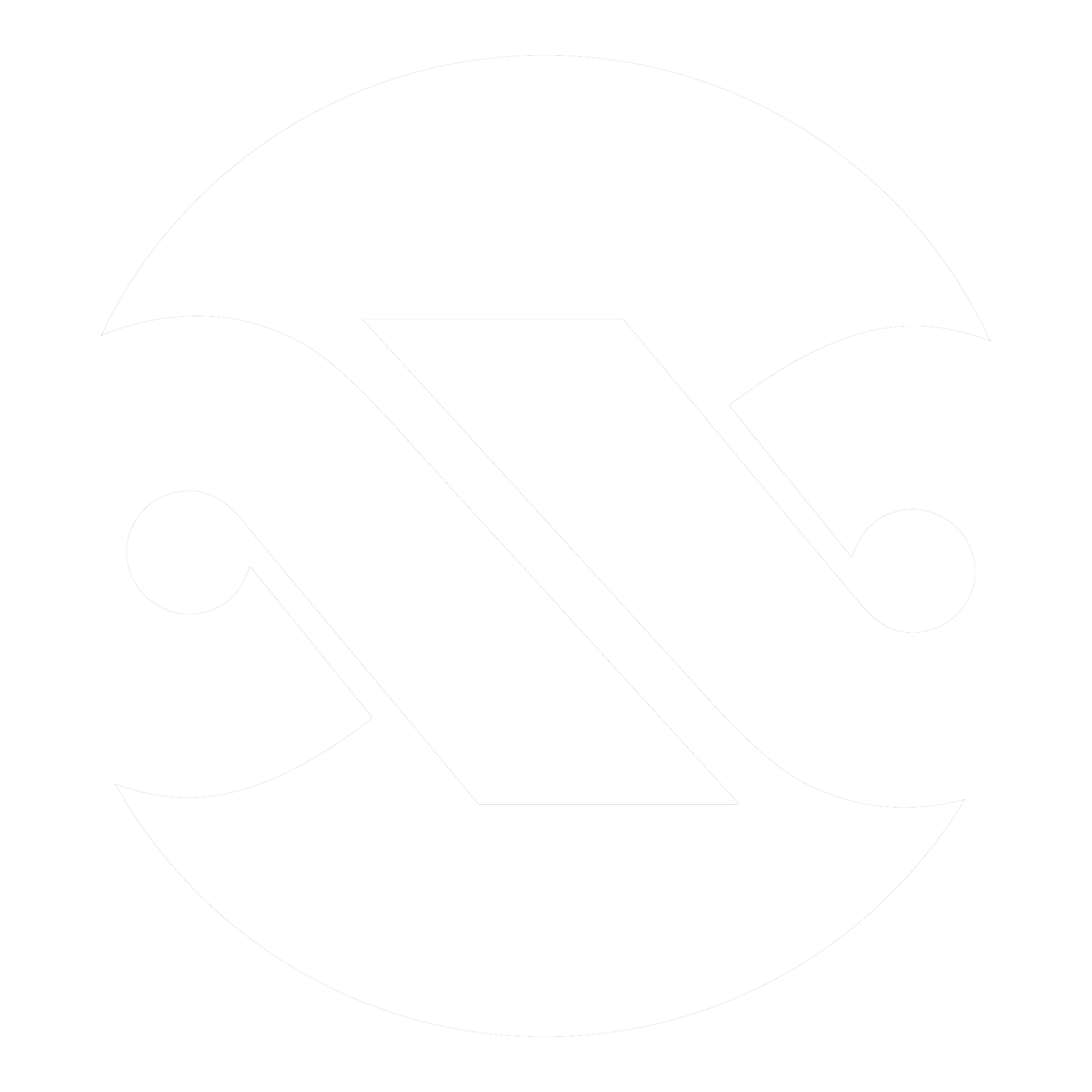Acabábamos de enterrar al padre de Quique. Un tipo peculiar. Volvíamos a casa más por inercia que por intención real. Miraba por la ventana del coche, amanecía, el reloj de la guantera marcaba 8:24 con una luz naranja. Sin brillo, rancia, firme. Pasábamos por una zona industrial, todo era chatarra, contenedores quemados y rotondas en una radial de gris cemento en bloque. Fue mirando el paisaje cuando se estremeció sigilosa la idea y quebró toda ordinariez:
No podría parar, jamás. Huía de mí, conmigo, pero dejando atrás un reguero de cadáveres en forma de amistades, parejas, socios e hijos de puta interesantes que no querían, ni estaba en su ADN, seguirme el ritmo. La gente normal tiene algo por lo que vivir, morir o prenderle fuego a un bebé. Yo las tenía todas. Era otra cosa, un flujo sempiterno.
No tendría casa fija, ni descanso, paz o sosiego alguno. Hacer era la única vida que conocía. Como quien compra y almacena para un invierno con el que no se deleitará. Sin ápice de capacidad de disfrute al terminar; si acaso la satisfacción de haber dado otro salto imposible hacia el horizonte procedural. Lograr como acepción de tener potestad de más, de exprimir la oscuridad tal que una ludópata del pinchazo en el bajo ombligo cuando entra la armonía en el silencio. Amor y yonki del bello estado del todo en instantánea.
La mayoría sentiría pavor de algo así. A mí es lo que me sostiene sobre la implosión adversa desasosegada, la que pospone la inercia inerte.